“Le prometí a mi padre, sobreviviente del Holocausto: Ningún opresor nos borrará"


Desde pequeño estuve expuesto a los horrores que mi padre sufrió en el gueto, y en los campos de concentración, pero también a la esperanza que lo acompañó en los altibajos de la vida. Esa esperanza también me acompañó cuando me enfrenté a la muerte. En vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto, Dov Eichenwald retoma los recuerdos de su infancia, intentando descifrar la experiencia de la segunda generación, después del Holocausto, y explica su obsesión por documentar cada reunión familiar.
El Holocausto está siempre presente en mi vida y le hago un hueco. Nunca lo esquivo o lo ignoro, ni lo suprimo. No pasa un día sin que surja un pensamiento relacionado, directa o indirectamente, con la Shoá [palabra hebrea para calamidad, usada para describir el Holocausto]. Una y otra vez, me conmueve su presencia en mi vida; me sobrecoge su impacto y me entrego a él.
El idioma alemán siempre me causará angustia e inquietud. Aunque fue hace décadas, aún resuena en mí el grito de "¡Juden, Raus!", que expulsó a mi padre y a su familia de su hogar en Bendin (Będzin, Polonia).
Durante 47 años consecutivos, he asistido a la Feria del Libro de Fráncfort: paseando entre los puestos, conociendo gente, mientras en el fondo de mí ansiaba que terminara ya, esa parte oficial del evento y poder alejarme, para pararme en la misma estación de tren desde donde deportaron a los judíos alemanes, a los campos de exterminio, e inclinar mi cabeza.
Mi padre cargó con el infierno que vivió hasta su último aliento y yo llevo su recuerdo conmigo, cada día. En 2012 creé una placa de identificación personal: una placa plateada grabada con la frase "Cada persona tiene un número", seguida de tres nombres y números: 134105 Zvi (Hershel) Eichenwald, 2 230 123 Mayor (res.) Dov Eichenwald, 5283310 Capitán (res.) Ofir Eichenwald. El primero es el número que los nazis tatuaron en el brazo izquierdo de mi padre; los otros dos son los números de identificación militar de mi hijo y míos, cuando nos unimos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Esa placa representa, el triunfo del bien sobre el mal, el Holocausto y el resurgimiento: la esencia que guió a mi padre y ahora guía a sus hijos, nietos y bisnietos. Mi padre solía decir, que aprendió en cuerpo y alma, lo que significaba el Holocausto y el resurgimiento. Yo también lo aprendí a través de él.
La Shoá (Holocausto) y el resurgimiento son el código genético de nuestra familia, y esa placa es una parte clave de mi identidad. Nunca me la quito; no puedo quitármela porque sería como arrancarme la piel. Las letras grabadas en ese trozo de metal, me recuerdan el profundo significado de la continuidad generacional, tanto familiar como nacional, y mi compromiso con ella.
El Holocausto ocupa un lugar fundamental en mi vida. Me moldeó, influyó en mis decisiones, consciente o inconscientemente, definió mi forma de vida y moldeó quién era como hijo, quién soy como padre de mis siete hijos, y abuelo de mis 24 nietos, amigo y gerente.
Considero el hogar en el que crecí, un auténtico milagro. Dada la angustia que padecieron mis padres —mi madre nació en Jerusalén y sobrevivió al duro asedio de la Ciudad Antigua— habría sido natural que la amargura se arraigara. Pero como escribió el poeta Yehuda Amichai: «Mi madre horneó el mundo entero para mí en pasteles dulces». Así es como nuestros padres criaron a sus tres hijos; nos envolvieron en un amor y un aprecio infinitos.
Recordando los Nombres
Mi primer recuerdo de infancia, es el de nuestra pequeña familia —padres y tres hijos— reunidos alrededor de la mesa de Shabat, en nuestro apartamento de Bnei Brak. Mi madre estaba sirviendo comida cuando de repente, mi padre dijo que quería compartir algo.
Con su voz suave y gentil, recordó un tiempo lejano: “Cuando estaba en Fünfteichen, un campo de trabajo al que me enviaron desde Auschwitz, trabajaba engrasando máquinas. Tuve una infección ocular grave que me nubló la vista. Una noche, fui a la clínica y por suerte, el médico exigió que me llevaran al hospital. Allí, por suerte también; un médico judío me puso gotas para los ojos y así recuperé la vista”.
“Pasé una semana en ese hospital y allí presencié el 'valle de la muerte'. La gente moría de hambre, malaria, infecciones y disentería. Los cuerpos se amontonaban a diario. Me acercaba a los moribundos cuando podía”.
“Hasta el día de hoy, oigo sus últimos susurros: ‘Recuerda que mi nombre es… Si encuentras a mi familia, diles que me viste aquí. Voy a morir. Por favor, no olvides mi nombre’. Mencionaron sus nombres y apellidos, sus pueblos, suplicándome que no los abandonara, pidiéndome que repitiera sus nombres. Sabían que la muerte estaba cerca, y en esas últimas horas, se aferraron al recuerdo de sus nombres. Lloré sin lágrimas. Con un nudo en la garganta, les prometí que si vivía, lo recordaría”.
Yo tenía nueve años, y esa noche de viernes, viendo el rostro apacible de mi padre contraerse de dolor, mientras sus recuerdos lo transportaban en el tiempo, a ese hospital. Los sonidos resonaron de nuevo en sus oídos, y el recuerdo lo invadió.
Fue la primera vez que lo oí contar un solo episodio de los innumerables horrores que vivió, una historia que nunca me abandonó. Recuerdo repetirme la palabra Fünfteichen para no olvidar que existía un lugar tan horrible en la Tierra. Supongo que en aquella noche de Shabat en Bnei Brak, la misión que mi padre había aceptado —ser mensajero de aquellos despojados de la gracia, que iban a la muerte— me fue encomendada: recordar sus nombres.
La mentira que salvó a mi padre
Las historias del Holocausto nunca se silenciaron en nuestro hogar. Mi padre siempre las compartió y nosotros siempre escuchamos. Me recuerdo, devorando cada detalle, intentando imaginar lo que él había sufrido, a menudo sin lograrlo.
Mi padre solo tenía 13 años, cuando fue obligado a entrar en el reino de la muerte. Sus padres fueron llevados de su casa a Auschwitz, y él fue enviado junto con sus ocho hermanos, al gueto establecido en las afueras de la ciudad. Finalmente, ellos también fueron enviados a la rampa de Auschwitz.
Al bajar del tren, los soldados alemanes realizaron una selección (decidiendo quiénes estaban calificados para trabajar y quiénes debían ser asesinados inmediatamente). Sintiendo lo que estaba en juego, cuando los oficiales alemanes le preguntaron su edad, mi padre mintió y dijo que tenía 18 años. Lo enviaron a trabajos forzados, mientras que sus hermanos menores fueron enviados a las cámaras de gas. Llevaría por siempre el llanto de su hermano pequeño Yossel, quien le rogó que se quedara cerca, una súplica que ignoró para proteger su mentira.
Mi padre sobrevivió cinco años de abusos nazis: el gueto, las selecciones, los campos de trabajo, Auschwitz, y la marcha de la muerte. En 1949, emigró a Israel y se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Era un soldado solitario, solo en el mundo.
El padre que llegué a conocer fue moldeado por aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. Junto con mi madre, construyó un hogar. Mi madre, en su tranquilidad y sencillez, aprendió a contener el caos que habitaba el alma de su esposo.
Mi padre eligió no dejarse consumir por la oscuridad, sino dejar que la luz brillara, viendo lo bueno en las personas en lugar de lo monstruoso. Hasta su fallecimiento, a los 96 años, nunca olvidó al desconocido que lo ayudó durante la Marcha de la Muerte, impidiéndole rendirse.
Mi padre eligió el optimismo, lo cual le ayudó a afrontar lo inconcebible. Heredé estos rasgos y los incorporé a mi propio código de vida. Soy profundamente optimista y creo que el optimismo no es algo que se pueda predicar, se nace con él. Nuestro hogar estaba imbuido de él.
La decisión de creer
En medio de la vida rota que mi padre llevaba dentro, había una fe plena en la humanidad, un impulso para dar y actuar. Mi hermano mayor, Haim, fue comandante de tanque durante la Guerra de Yom Kipur. Me llevó años comprender plenamente el significado del término "síndrome de neurosis de guerra" (TEPT), que fue lo que mi hermano vivió.
Años después, su hijo Elad sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo, durante una ceremonia del Día de Conmemoración del Holocausto en su escuela. Pero mi padre nunca vio la desesperación como una opción. Reunió todas sus fuerzas, se mantuvo firme, y se convirtió en el apoyo que todos necesitábamos y lo teníamos.
Mi padre fue nuestra ancla más importante en los momentos más difíciles, nunca se quejó ni se compadeció de sí mismo. Nunca lo oímos preguntar "¿Por qué a mí?”; aunque conocíamos el dolor y la angustia que sentía por dentro, que nunca desaparecieron.
Fue gracias a él que Haim, mi hermano, aprendió a vivir con su TEPT. Fue gracias a él que yo aprendí a seguir adelante, sin tener que llevar la "placa de estacionamiento para discapacitados". Y gracias a él, Elad, su nieto, encontró la fuerza para estudiar medicina y convertirse en un querido pediatra.
En cada cumpleaños importante, mi padre decía que, se acercaba el día en que finalmente recibiría respuestas de Dios. Comprendía a los sobrevivientes del Holocausto que se apartaban de la religión. El, eligió la fe.
Mi padre se guardó para sí, el ajuste de cuentas que tuvo con el mundo que lo había perjudicado, a él, a su familia y a su pueblo, junto con sus dudas y las difíciles preguntas que tenía para Dios. Cuando le pregunté ¿cómo era posible que fuera el único de su numerosa familia que sobreviviera? respondió sin dudar: “En el cielo, debieron haber decidido que debía vivir”.
La creencia de que “los caminos de Dios están ocultos” y de que “no debes buscar lo que te está oculto”, le dio una respuesta con la que podía vivir en paz, sin amargura ni tristeza. Eligió la fe. Estudiaba y enseñaba la Mishná [primer registro escrito de la tradición judía] a diario. Aprendía el Daf Yomi (página diaria del Talmud [comentario rabínico sobre la tradición judía y las Escrituras Hebreas]). Asistía a las oraciones del Minyán y seguía haciendo preguntas difíciles; pero nunca lo oí enfurecerse, ni rebelarse. En todas nuestras conversaciones, siempre empezaba y terminaba con el mismo mensaje: “Sea religioso o no, lo que más importa es ser un ser humano moral”.
No Vivir a la Sombra de la Muerte
No viví el Holocausto, pero he vivido sus ecos. Al igual que mi padre, yo también experimenté el triunfo de la vida sobre la muerte.
En junio de 1982, estalló la primera Guerra del Líbano. Al cuarto día, me llamaron a la reserva y me desplegaron en el Líbano. Disparos, granadas y bombas al borde de la carretera, eran parte de nuestra rutina.
Como oficial de la policía militar, reuní a mis soldados y cerré nuestra sesión informativa con una sola petición: “Solo pido una cosa: que todos, sin excepción, regresemos a casa sanos y salvos”. No sucedió. El 11 de noviembre de 1982, me senté a desayunar con cuatro miembros del equipo en el edificio donde estábamos destinados, situado en la carretera entre Tiro y Sidón. De repente, se oyó una gran explosión y el edificio se derrumbó. Lo siguiente que recuerdo es que estaba atrapado en la más completa oscuridad, sin poder moverme.
Los momentos aterradores parecieron eternos. Enterrado bajo los escombros, estaba seguro de que moriría. Pensé en mis dos hijas: Roni, una bebé, y Lior, de tan solo dos años, que crecerían sin su padre. La orfandad de mi padre me cruzó por la mente. Estaba cubierto de piedras, pero una caja de hielo que de alguna manera, me había caído encima creó, un estrecho espacio por el que podía respirar, salvándome de la asfixia o de ser aplastado por las vigas y el hormigón. Los gemidos de mis soldados se fueron apagando poco a poco, hasta que se hizo un silencio espantoso. Pensé en Itzik Klein, un soldado de mi unidad, hijo de supervivientes del Holocausto como yo. Antes de entrar al Líbano, me había dicho que tenía miedo, y admití que yo también. Itzik fue uno de los 76 fallecidos. Pensé en su padre, el sobreviviente del Holocausto, y en el mío.
Cuando me rescataron, tras largas horas, sentí una profunda sensación de renacimiento. Mientras me subían a una camilla y me colocaban en un helicóptero; las únicas palabras que me rondaban la mente eran: “He vuelto a nacer. Mi vida me ha sido regalada”.
Pasé un año lleno de dolorosa recuperación —hospitalización, atención médica intensa y compleja— y una conversación que cambió mi vida. Mi padre, que me visitaba a diario, me dijo justo antes de que me dieran de alta: “Dovi, te sugiero que sigas adelante con tu vida y te centres en mirar solo hacia adelante”.
Esa frase aún resuena en mí. Se convirtió en mi lema interior y mi luz. Desde entonces, cada mañana me recuerdo que este podría ser mi último día en la tierra. Debo hacer lo que quiero sin demoras ni concesiones, porque quién sabe cuándo me caerá encima el próximo edificio, o cuándo otra mente retorcida intentará borrarme; como le ocurrió a la familia Eichenwald de Będzin (Bendin).
Al igual que mi padre, a menudo me preguntaban cómo fui el único que sobrevivió al desastre de Tiro. Quizás sea otro capítulo del Holocausto y el resurgimiento, el hilo conductor que une a nuestra familia. Quizás fue suerte. Mi respuesta habitual es, que no lo sé. Para mí mismo, digo que sobreviví por casualidad. Me dieron una segunda vida por casualidad, y esta no es una historia de heroísmo. Al igual que mi padre, decidí no vivir a la sombra de la muerte. A diferencia de él, lo enterré todo, pero nunca lo olvidé.
La fuerza para sobrevivir
En 1984, inicié nuestro primer viaje a Polonia. Me enteré que una delegación de historiadores de la Universidad Bar-Ilan estaba a punto de viajar allí, y pedí acompañar a mis padres. Quería regresar con mi padre a su lugar de nacimiento, para escucharlo relatar su infancia y juventud en la tierra donde ocurrió. Y así fuimos, mi padre, mi madre y yo, a un país comunista aún cerrado a Occidente.
La primera noche, cuando los miembros de la delegación le pidieron que compartiera su historia de la guerra, intentó contener las emociones, se paró frente a ellos y comenzó a hablar. Después de diez minutos, se derrumbó en lágrimas y no pudo continuar. Era la primera vez que veía a mi padre en una situación así, era la primera vez que sentía toda la fuerza del trauma. Y eso solo profundizó mi admiración por su decisión de aferrarse a la vida, a pesar de todo.
Cuando regresamos a Israel, mi madre me confesó su mayor temor: que mi padre no sobreviviera esa noche en Polonia. Lo único que deseaba era regresar a Israel.
Ese primer viaje a Polonia marcó, la primera vez que reconocí la huella del Holocausto en mí. Es lo que me atrae, una y otra vez, a Polonia, cuyo suelo está saturado de sangre judía. Imágenes de los asesinados, y de las pilas de cadáveres, afloran en mi mente en momentos y contextos inesperados, al igual que la pregunta que le hacía repetidamente a mi padre en nuestros viajes juntos: "¿Cómo sobreviviste a ese horrible lugar?". Y él siempre me daba la misma respuesta: "Espero que nunca tengas que descubrir cuánta fuerza hay dentro de cada uno de nosotros". Me aferro a esa fuerza en mis horas más oscuras.
"Hay un Eichenwald en este mundo"
Mi padre compartió muchas historias de su pasado, cada una de las cuales me marcó. Pero la que más me impactó fue la que me contó durante nuestra visita a su ciudad natal, Będzin, Polonia (Bendin).
Mientras caminábamos, se detuvo de repente y empezó a recordar: «Después de que terminó la guerra, volví a Bendin buscando a alguien de mi familia, pero no encontré a nadie. Nada. Entonces, un desconocido se me acercó y me preguntó: "¿Eres Eichenwald?". Dije que sí. Respondió: "Conocí a tus padres". Mi padre hizo una pausa para calmarse y explicó: «Supe entonces que todos habían muerto. Pero oír a alguien mencionar a los Eichenwald, a alguien que literalmente había visto a mi padre y a mi madre, fue un momento de pura felicidad. Me volví hacia el hombre y le dije: "Hay un Eichenwald en este mundo"».
Cuando mi padre terminó esa frase, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Esas tres palabras iluminaron mi camino. En una época en la que muchos a mi alrededor hebraizaban sus apellidos para que sonaran más israelíes, nunca consideré esa opción. Soy Eichenwald, y mi vocación es preservar la memoria del bosque de robles (Eichen).
Desde entonces, mi subconsciente me ha guiado, insistiendo en que nadie podría talar ese bosque. Nadie borrará a Eichenwald. Le prometí a mi padre que siempre habría un Eichenwald en el mundo. Y asumí el papel de cronista. Algunos dicen que documentar se convirtió en una obsesión.
Documento a mis hijos en cada reunión, subo sus fotos a Facebook, Instagram, TikTok, nunca olvido que mi padre, no tenía ni una sola foto de su familia. Era una familia sin rostros, preservada solo en las memorias de Herschel-Zvi, el único sobreviviente. Me comprometo a asegurarme de que no vuelva a suceder.
Lo admito, llevo una profunda cicatriz, pero tiene su lógica. Los libros y álbumes de fotos se pueden quemar, pero el arte digital no. Ningún dictador desquiciado puede borrar nuestra existencia en este mundo. Nadie volverá a amenazar un Eichenwald. Hay y siempre habrá, un Eichenwald en este mundo.
El vacío dejado por el asesinato de seis millones de personas, impulsa mi necesidad como editor, de llenarlo con testimonios e historias. Ese vacío se sembró en mí de niño. Mi padre hablaba de su orfandad, su soledad en los campos, las selecciones diarias, las personas que desaparecían en instantes. Recuerdo escucharlo con mucha atención.
Mi padre recordaba con profunda tristeza a los prisioneros polacos y rusos en Auschwitz, que recibían paquetes de sus casas. Él y los demás judíos que lo acompañaban no recibieron nada, porque no tenían un país que los cuidara.
Desde pequeños, nos hablaron de la importancia del Estado de Israel y las FDI, y escuchaban con frecuencia la frase: “Si hubiéramos tenido un ejército en aquel entonces, la historia habría sido diferente”. Absorbí ese mensaje de niño.
Pesadillas transmitidas de una generación a la otra
Mi padre gritaba sus pesadillas mientras dormía. Recuerdo los gritos de mi madre despertándolo y su breve silencio antes del siguiente grito. Mi madre, con su sabiduría, supo contener su pasado, a sus tres hijos les explicó que estaba soñando con el Holocausto y no le dio importancia.
De niño los gritos me parecían parte de la vida. Vivíamos en un barrio lleno de supervivientes del Holocausto. Una vecina perdió a sus hijos. Al otro lado de la calle, había un hombre que vagaba por las calles murmurando en yidis, y lo llamábamos "el loco".
En los últimos dos años, mi esposa Tali me ha estado despertando a mitad de la noche. "Dovi, estás gritando", dice, y me despierto presa del pánico. "Lo siento", murmuro. "Soñé que me asfixiaba bajo los escombros, rodeado de cadáveres". Me doy la vuelta, pienso en mi padre e intento dormir.
Han pasado casi 43 años desde el desastre de Tiro. Estuve atrapado bajo el edificio que se derrumbaba, solo nueve horas, pero aún revivo esa pesadilla varias veces a la semana. Mi padre soportó seis años de infierno, luego la orfandad, una añoranza eterna y décadas de noches de insomnio acompañadas de gritos. Ahora, los gritos nos conectan.
En 2004 le pedimos a mi padre que escribiera la historia del niño que había sido, y su viaje a través de las profundidades del infierno. Tenía poco más de 70 años. Lo animé con dulzura, recordándole que la memoria se desvanece, y le pedí que la escribiera para la familia. Aceptó con la condición de que solo contara lo que había experimentado o escuchado personalmente, y que no se añadieran detalles mediante investigación histórica ni reconstrucciones.
Escribir despertó algo en él. A veces pienso que el horror de lo que presenció, fue la razón por la que decidió centrarse en las buenas personas que conoció, en quienes lo ayudaron sin esperar nada a cambio. En la maldad y la oscuridad totales, insistió en centrarse en el rayo de luz.
Con los años, aprendí a interpretar sus silencios, los sutiles cambios de humor que reflejaba su lenguaje corporal, la profunda tristeza que habitaba permanentemente su alma, y la forma en que aún se hacía un hueco para un optimismo desbordante.
Nombró a sus hijos en honor a sus queridos familiares fallecidos. Sus nietos llevan el nombre de sus nueve hermanos. Nunca exigí que mis hijos ni mis nietos, vivieran como monumentos ambulantes. Cada uno absorbió la historia de la familia a su manera. Pero ninguno de nosotros duda de la verdad y realidad, que el pueblo judío no tiene otra tierra.
El 7 de octubre no me acercó siquiera, con la intención de irme de Israel, ni de ir a un lugar más seguro. Nunca consideré solicitar un pasaporte extranjero. Para mí, está claro que si el Estado de Israel deja de existir, yo, como judío, no tengo ninguna razón para vivir. Veo esa misma conexión con Israel y con la responsabilidad nacional en la tercera y cuarta generación. Y, al igual que mi padre, estoy muy orgulloso de ello.
Aunque soy producto del Holocausto, no me considero una persona ansiosa. Intento no dar cabida a escenarios sombríos. Al igual que mi padre, elijo ver la luz y lo bueno, y ser optimista incluso en las dificultades.
Traducido por Chuy González – Voluntario en Puentes para la Paz
Un artículo por Dov Eichenwald, originalmente publicado por Ynetnews, el 23 de abril de 2025. (El vocabulario respecto al tiempo ha sido modificado para reflejarse en nuestra publicación del día de hoy). Puedes ver el artículo original en este link.
Licencia de fotografía: Wikimedia
Recursos relacionados
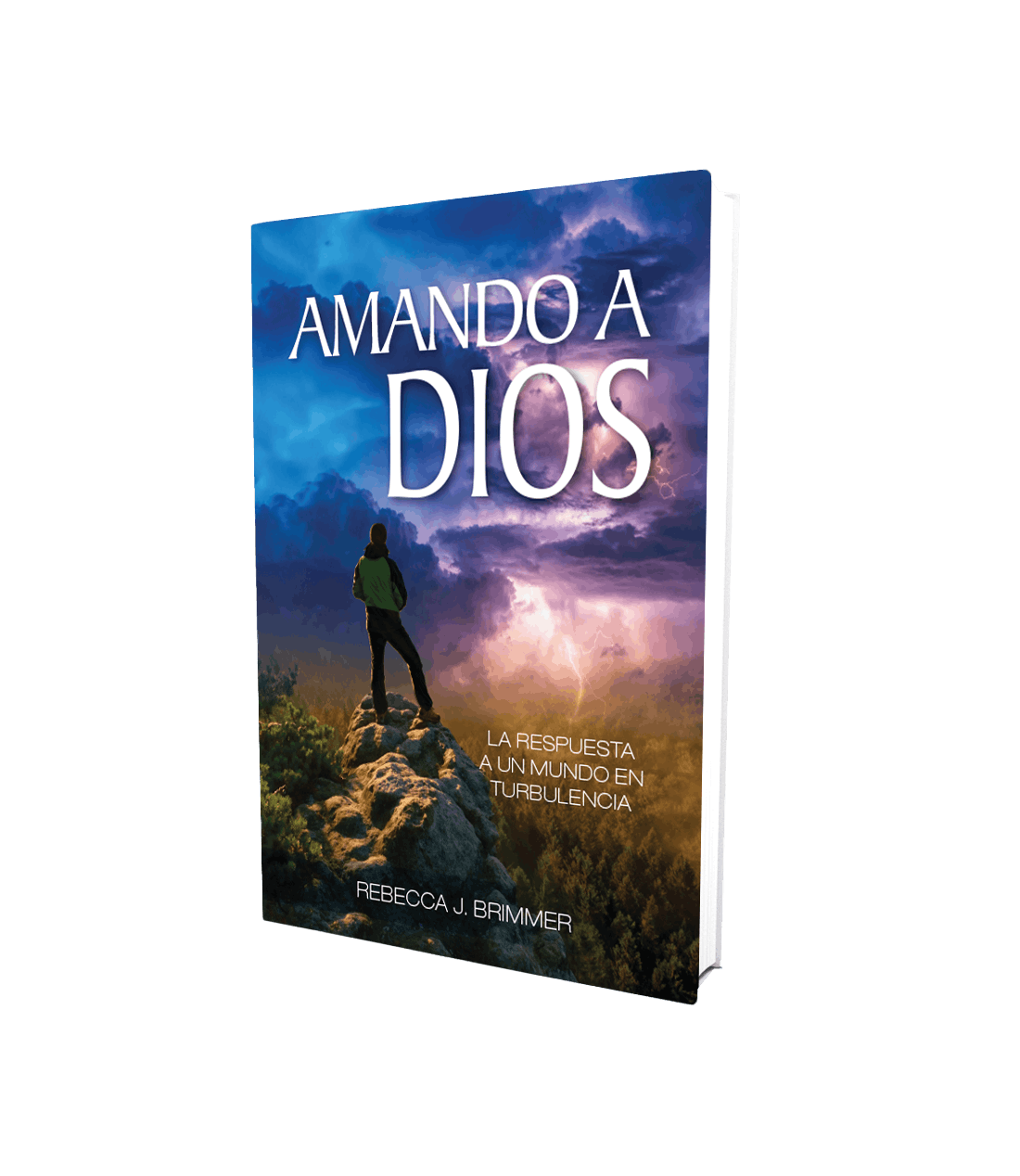
Descubre tu propósito y el corazón de Dios para ti
En el mundo actual, dividido y turbulento, es esencial que la Iglesia redescubra el corazón de Dios. Nuestro libro electrónico gratuito, escrito por una experta con tres décadas de experiencia en Israel, profundiza en las enseñanzas de Jesús (Yeshúa) para revelar los principios del amor y propósito de Dios. Aprender cómo abrazar estas verdades impactará significativamente tu vida, incluso en medio del caos. Suscríbete para recibir este libro electrónico gratis (si al suscribirte, no recibes tu copia, escríbenos a intl.spanish@bridgesforpeace.com)
